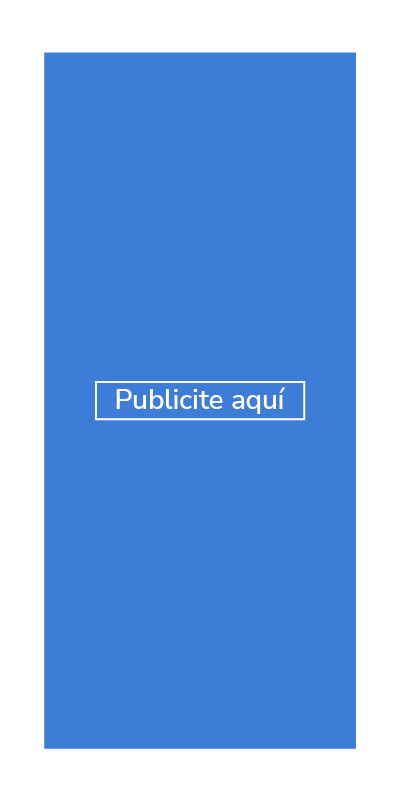Donald Trump aplicó los aranceles generalizados para reindustrializar a los Estados Unidos con impactos globales nocivos que pueden ser contraproducentes para su propio país. El ejercito de Israel continúa anexionando territorios de la Franja de Gaza y matando y expulsando a la población palestina. Recta final en el ballotage presidencial en Ecuador con un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa. El presidente argentino Javier Milei cosechó duras críticas por su discurso sobre las islas Malvinas y por su frustrado viaje a Estados Unidos.
Por Federico Montero y Pablo Macia
Consecuencias imprevistas de las políticas arancelarias de Trump en Estados Unidos.
El pasado 2 de abril, luego de reiteradas amenazas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, finalmente resolvió aplicar un arancelamiento masivo a más de 180 países, en lo que denominó como “el día de la liberación”. En su alocución, Trump afirmó que ese día será recordado como el del renacimiento de la industria norteamericana, rompiendo con 50 años de engaño (en referencia al proceso globalizador iniciado a mediados de los ’70 por Washington). De esta manera la nueva administración republicana ha dado un paso más en la ruptura con la política globalista que trajo como consecuencias no deseadas un proceso de desindustrialización y pérdida fuerza de trabajo. La promesa de esas elites globalistas era la de deslocalizar las industrias hacia zonas del mundo con menores impuestos y salarios que permitan una mayor rentabilidad, mientras que las casas matrices se concentraran en el diseño, el patentamiento y los trabajos de mayor calificación y valor agregado. Pero luego de varias décadas, esa política terminó por colapsar con el ascenso de los países emergentes que a medida que se industrializaban, también fueron mejorando sus capacidades en el diseño, la innovación y el valor agregado. En ese marco fue ganando terreno la región de Asia con China a la cabeza, pero también con Japón, Corea del Sur, India y los tigres del sudeste asiático.
Para revertir esa tendencia, Estados Unidos ha aplicado los aranceles generalizados que han afectado con mayor dureza a estos países de Asia, con el aumento de un 35% a todos los productos provenientes de China, que se suma a un 20% previo. El gigante asiático podría verse perjudicado en 149.000 millones de dólares en tarifas adicionales según algunos cálculos. La tabla que publicó Trump también incluye un arancel del 49% a Camboya, 48 % a Laos, 46 % a Vietnam, 45% a Myanmar -a pesar de estar diezmada por el reciente terremoto -, 37% a Tailandia, 32% a Indonesia, 26% a India, 24% a Japón, Malasia y Brunéi, y 18% a Filipinas. Pero además de los países asiáticos, las nuevas medidas también afectaron fuertemente a los países de la Unión Europea, donde se aplicó un arancelamiento generalizado de un 20% a todos los bienes importados de aquella zona (que alcanza al 25% en el caso del acero y el aluminio). Así, la política de arancelamiento parece avanzar incluso sobre las tradicionales alianzas políticas estratégicas que Estados Unidos impulsó con países occidentales o con el propio Israel, al que le imprimió una alícuota de un 17%. Por último, el resto de los países como Reino Unido o los latinoamericanos han sido gravados con un 10% de aumento en sus exportaciones a Estados Unidos. En ese lote de países de América, Trump tampoco ha realizado discriminaciones de acuerdo a su afinidad ideológica, alcanzando por igual a la Argentina de Milei o al Ecuador de Noboa, como al Brasil de Lula, la Colombia de Gustavo Petro o al Chile de Gabriel Boric. De esta forma Estados Unidos está dispuesto a demostrar consecuentemente que su política internacional esta orientada a defender el principio pragmático de “América primero” independientemente de las afinidades partidarias que pueda tener con presidentes de otras naciones. Así, Washington viene intentando justificar esta política proteccionista como de “aranceles recíprocos”, limitándose a responder con la misma moneda a supuestos gravámenes impuestos por los demás países. Pero Según la Organización Mundial del Comercio, el promedio de los impuestos aduaneros ponderados por los bienes comercializados, alcanzan a tan sólo a un 2,7 % en la Unión Europea, el 3 % en China y un 12 % en India. Por ello, las medidas de Trump vienen a romper el orden comercial internacional de la OMC que se inauguró con la Ronda de Uruguay en 1994 con la suscripción de 123 países. De acuerdo con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, el giro de la política norteamericana generaría una contracción de alrededor del 1% en el volumen del comercio mundial de mercancías. Según cálculos, esto podría ralentizar el crecimiento económico de la eurozona entre 0,5 y 1 punto porcentual. Y Según el JPMorgan podría generar una contracción del PBI norteamericano de un 0,3% durante todo el año, con una tasa de desempleo que subiría al 5,3% desde el 4,2% actual.

Las consecuencias de estas políticas han generado un impacto negativo en las operaciones bursátiles a nivel mundial, donde este lunes comenzó con el desplome del índice Nikkei de Japón, que cayó casi un 9%; un 8% en Hong Kong, y 10% en Taiwán. El efecto negativo se contagia en las demás bolsas del mundo a medida en que abren de acuerdo a sus usos horarios. Así, los índices de Europa y de Estados Unidos han caído en los últimos días hábiles hasta niveles de la pandemia del covid-19.
En todo este contexto, la política norteamericana de reindustrialización del país es una de las más audaces y arriesgadas ya que revierte un orden creado por el propio Washington desde los últimos 50 años. Pero más allá de la política proteccionista que implica el arancelamiento a los productos importados, con el objetivo de alentar la producción y la inversión local, no se han visto otros impulsos desde el Estado hacia una política de innovación y promoción industrial. En efecto, lo que aconteció hasta ahora es un desmantelamiento de áreas completas del Estado que podrían contribuir al desarrollo nacional. La Política impulsada por Elon Musk con su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha implicado una destrucción de capacidades estatales a nombre de una política fiscalista de recorte masivo de puestos de trabajo en áreas estratégicas como la educación, la investigación, la salud y el desarrollo comunitario. Así, el proceso de desarrollo e innovación productiva que parece buscar la administración de Donald Trump, se basaría tan sólo en una reducción del gasto público y en una quita de impuestos para que el sector privado decida invertir en el país. Sin embargo, los ejemplos de desarrollo económico e industrial de las últimas décadas muestran que además de las políticas fiscalistas, el Estado debe comprometerse en otros incentivos y apoyos hacia el proceso industrializador que en la actualidad aún no se están desplegando.
Por otro lado, también habría que evaluar el impacto de las respuestas que impulsarán las demás potencias económicas frente a las políticas arancelarias de Washington. Entre las más importantes hasta el momento se encuentran la respuesta de Beijing de aplicar un 34% de arancelamiento a los productos norteamericanos en el mercado chino. También está planificando una contramedida la Unión Europea y otras potencias damnificadas con las políticas de Estados Unidos. Por último, el incentivo de invertir en Estados Unidos para entrar en el mercado norteamericano también corre el riesgo de verse frustrado, ya que los beneficios se obtendrían en el mediano y largo plazo. En ese sentido, habrá que constatar si la política arancelaria dará los resultados esperados por Washington o será contraproducente, generando más inflación y pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares en el país en el corto plazo.
Israel continúa con las matanzas y anexiones en la franja de Gaza.
El ejército israelí comenzó durante la semana pasada con la posesión de amplios sectores del sur ge la Franja de gaza para delimitar una nueva “zona de seguridad” para su lucha contra el terrorismo. De esta forma las fuerzas de Tel Aviv realizaron una evacuación forzada de gazatíes en los alrededores de la ciudad de Rafah, trasladados hacia la zona costera de Al-Mawasi, designada como “zona humanitaria”. En total, Israel ya se ha apoderado del 17% del territorio de la Franja de Gaza, que corresponden a unos 62 Km cuadrados, expulsando a sus pobladores que cada vez se encuentran más hacinados y presionados para una “salida voluntaria” del enclave.

Por otra parte, los ataques por aire y tierra se han multiplicado desde el 18 de marzo, en el que Israel promoviera el quiebre unilateral de la tregua con Hamas. Ya van más de 1.000 muertos desde aquella fecha y en total ya contabilizan más de 50 mil palestinos asesinados desde el 7 de octubre del 2023. El gobierno de Benjamín Netanyahu afirma que esta presión militar está dando resultado, provocando la movilización y la reacción de pobladores palestinos que exigen que Hamas deje de gobernar la Franja de Gaza. Sin embargo, la asociación de familiares de los 59 rehenes capturados por Hamas (de los cuales se especula que 24 permanecen vivos) cuestiona a Netanyahu por utilizar a los cautivos para ganar territorios, aún a riesgo de que continúen muriendo más de ellos. Frente a estas críticas, Israel envió una nueva propuesta de tregua a Hamas, con el fin de que el grupo islámico devuelva la mitad de los rehenes capturados. Sin embargo, Hamas pretende un verdadero acuerdo de fondo en el que se garantice un alto el fuego duradero. Pero la coalición que lidera Netanyahu se mantiene firme en su objetivo de eliminar a Hamas, por considerarla una organización terrorista. Así, en los últimos días a eliminado al gobernador de Gaza de puesto por la organización, así como a su jefe de los servicios de seguridad.
En ese marco, la resolución del conflicto está cada vez más trabada y las fuerzas armadas de Tel Aviv continúan avanzando hacia una población civil diezmada por más de un año de ataques, bombardeos y desplazamientos masivos que hacen imposible una vida digna.
Recta final en la elección presidencial en Ecuador
A menos de una semana de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador, que s desarrollarán el domingo 13 de abril, las encuestas marcan un empate técnico entre el presidente y candidato por ADN, Daniel Noboa y la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Así, el próximo domingo, los las de 13,7 millones de ecuatorianos habilitados definirán la contienda cerrada entre el actual presidente, y la referente del correísmo. Luisa González mantiene una leve ventaja en las encuestas de apenas un 50,3% frente a un 49,7% de Noboa.
La candidata que representa el proyecto del ex presidente Rafael Correa ha logrado en la última semana pasada, cerrar un acuerdo electoral con el Movimiento Pachakutik, cuyo líder indígena Leonidas Iza, obtuvo el tercer lugar con un 5,25% en la primera ronda. González sacó en esa instancia el 44% de los votos, algo por encima de Noboa que también obtuvo ese porcentaje. Por lo tanto, la elección se mantiene muy pareja ya que el actual presidente cuenta además con la estructura estatal a su favor. Noboa cuyo mandato comenzó tras la destitución de Guillermo Lasso por el método de “muerte cruzada” (en el que el presidente llama convocar a elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional) ganó en 2023 frente a González con el apoyo de los demás partidos que quedaron afuera en la primera vuelta.

En este caso, la elección es distinta, ya que el escenario se polarizo en la primera vuelta y ahora tan sólo quedan pocos puntos porcentuales para trasladar desde esas otras fuerzas. Además, González cuenta esta vez con el apoyo del movimiento indígena, que en la elección anterior se referenció en Yaku Pérez. Pero por su lado, Noboa mantiene su perfil de empresario joven que viene a renovar la política tradicional. Esta última semana se intentó mostrar en un evento con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para intentar potenciar con su aura la elección.
Así las cosas, el domingo la ciudadanía definirá el perfil del nuevo gobierno, entre la candidata del correísmo que puede convertirse en la primera mujer presidenta de ecuador o el candidato de corte neoconservador de perfil empresarial que pretende mantenerse en la presidencia.
Milei cosechó críticas por su discurso sobre Malvinas y su viaje a Estados Unidos.
El presidente argentino, Javier Milei, atravesó una semana con una serie de reveses para su figura y su gobierno. En primer lugar, en la conmemoración del 2 de abril por el aniversario del inicio de la guerra de Malvinas en 1982, el presidente restringió el acceso a los veteranos de guerra y emitió un discurso plagado de traiciones al reclamo histórico de la soberanía argentina de las islas. Con su estilo provocativo y disruptivo, el presidente revirtió la tradición de reclamar la soberanía de las islas Malvinas que desde 1833 han sido usurpadas por el imperio británico. En su lugar, anheló que los pobladores de las islas elijan algún día pertenecer a la Argentina. Esa declaración da por sentada la autodeterminación de esa población implantada en el territorio argentino por parte del imperio británico. La propia constitución nacional desconoce esa “autodeterminación” ya que el territorio de las islas Malvinas y su plataforma submarina es patrimonio de la soberanía indelegable del pueblo argentino.
El actual presidente, con su ideología anarco capitalista adoptó el discurso que defiende los intereses del Reino Unido en la región, y se granjeó de las más duras críticas de distintos sectores de la política y de la opinión pública del país. Desde 1965 el reclamo argentino de las islas Malvinas se inscribió en el comité de descolonización de la ONU, que recomienda la negociación entre Argentina y el Reino Unido para su devolución. Durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el reclamo se extendió a toda América Latina a través del la CELAC y otras instancias supranacionales. Por ello la posición de Milei fue duramente cuestionada como apátrida.

Al presidente argentino no le fue mejor en su viaje a Estados Unidos, en el que lo acompaño su hermana Karina (secretaria de la presidencia) y el ministro de Economía, Luis “toto” Caputo, con la intención de encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para dar una señan a los mercados sobre el inminente acuerdo con el FMI. La política económica del gobierno de Milei se encuentra en un cuello de botella, donde necesita de dólares para sostener el tipo de cambio estable en un esquema de valorización financiera con ganancias especulativas. Esa política de “dólar barato” se torna insustentable y por ello el gobierno recayó en el FMI, con el riesgo de una eventual corrida cambiaria que presiona hacia la devaluación del peso. Por ello el gobierno pretendía entrevistarse con Trump o al menos tomarse una foto para mostrar el respaldo de EEUU en la política argentina. Finalmente, no se dieron ninguna de las dos situaciones en el frustrado viaje. Por último, en la semana el gobierno también tuvo un duro revés en la cámara de Senadores, donde por amplia mayoría se votó el rechazo al nombramiento por decreto de dos jueces de para la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión del Congreso Nacional le imprime un freno al poder ejecutivo, que desde hace un tiempo viene implementando arbitrariamente los Decretos de Necesidad y Urgencia para y otras resoluciones de manera inconstitucional.