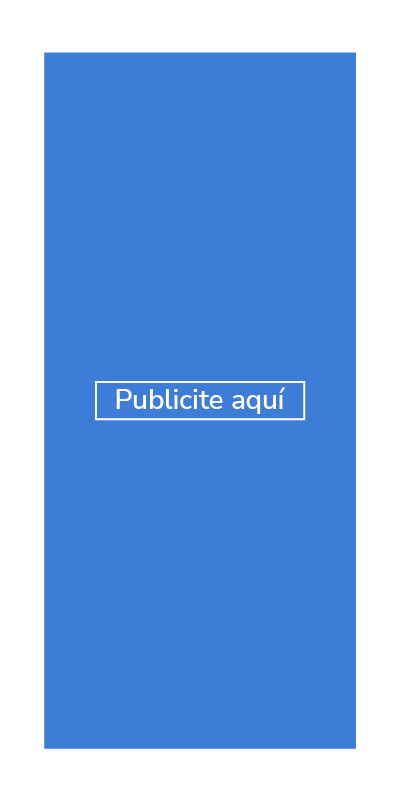El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance expuso el proyecto de articulación entre los nacionalistas y las elites tecnológicas en la administración de Donald Trump. Se desarrollaron fuertes manifestaciones opositoras en Turquía frente a la detención y proscripción del principal contrincante de Erdogan en las elecciones generales. El debate de candidatos presidenciales en Ecuador se desarrolló con denuncias cruzadas en medio de un contexto de violencia que vive el país. Cristina Fernández de Kirchner reapareció con un análisis del contexto internacional y repudió el endeudamiento del gobierno de Milei con el salvataje solicitado al FMI.
Por Federico Montero y Pablo Macia
J D Vance y la apuesta de articulación entre las elites tecnológicas y los nacionalistas conservadores.
El vicepresidente de los Estados Unidos, J D Vance se explayó en el programa de gobierno de la administración Trump en el foro «American Dynamism», que congrega a parte importante de la elite empresaria estadounidense. La primera cumbre de “Dinamismo Estadounidense” se desarrolló en 2023, y está conformada por empresas tecnológicas que fomentan la producción de bienes y servicios sensibles para el interés nacional del país, tales como la industria de defensa, aeroespacial, comunicaciones, seguridad, y otros sectores clave en las cadenas de suministro. La figura de J D Vance con 41 años es la del heredero natural del octogenario Donald Trump, y por ello suscita tanto interés en cuanto a la proyección del programa impulsado por el magnate neoyorquino. Vance, proveniente de una familia trabajadora de origen popular, de aferradas convicciones católicas, pero que a la vez logró ascender como abogado de grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley de la mano de Peter Thiel, es la expresión cabal de la unificación del nacionalismo conservador republicano y las elites “tecnoptimistas” que llevaron a Trump al gobierno en este segundo mandato.
En su intervención, Vance afirmó que la tensión que mantenían los republicanos con Silicon Valley se debía a una mala interpretación de la globalización que entendía que Estados Unidos debía enfocarse en el diseño, la innovación y el patentamiento de productos a la vez que deslocalizaba la producción en Asia y regiones con mano de obra barata, lo que llevó a la desindustrialización del país. Frente a ese globalismo neoliberal, Trump ha impulsado en su primer mandato una política de relocalización de la producción y las empresas norteamericanas a partir de fuertes políticas arancelarias y otras acciones que perduraron durante la gestión demócrata de joe Biden. Pero en esta segunda etapa de Trump, se ha impulsado con más fuerza la política de fortalecer el trabajo de la población estadounidense, desalentando la compra de productos extranjeros en base a una nueva ola de aranceles, y deportando a inmigrantes en masa para que sean reemplazados por mano de obra nativa. Estas dos líneas de acción (proteccionismo económico más políticas antiinmigratorias) se resumen en el lema republicano “construir, construir y construir” en Estados Unidos.
Pero a estas clásicas medidas de corte nacionalista se le suman los dispositivos estatales que el gobierno de Trump impulsa para abrirle paso a las grandes corporaciones tecnológicas, generando alicientes para la innovación en Inteligencia Artificial, blockchain y criptomonedas, plataformas y otras innovaciones tecnológicas. En ese aspecto, el gobierno de Trump pretende eliminar las regulaciones que se han impuesto en muchos países para contener los efectos nocivos de estas nuevas tecnologías, tales como la intromisión a la privacidad, las noticias falsas, las ciberestafas y problemas de seguridad, entre otros.
La apuesta de Vance es la de abrirles paso a las empresas tecnológicas para que inviertan fuertemente en los Estados Unidos, generando nuevas empresas y puestos de trabajo para los connacionales que permita retomar la disputa por la frontera tecnológica e industrial frente al crecimiento de China. Pero estas políticas de promoción de la industria y el trabajo nacionales mantienen fuertes desafíos que no son pasibles de resolver en el corto plazo. En efecto, gran parte de los desarrolladores tecnológicos empleados en los Estados Unidos corresponden a ingenieros informáticos y profesionales provenientes de Asia, tales como la India, China y otros países de la región. Reemplazar esa fuerza de trabajo capacitada no es fácil de realizar en el corto plazo. De la misma manera, ocurre con los empleos menos calificados, que frecuentemente son cubiertos con población migrante latinoamericana. Vance y el gobierno de Trump, apuestan a que las elites empresariales estadounidenses reemplacen estos empleos precarios por otros más cualificados y mejores pagos, orientados hacia la población nativa, en una apuesta nacionalista a la inversión y la innovación que “vuelva a hacer grande a américa otra vez”.

Además, la promoción de estas tecnologías al igual que nuevas políticas de impulso industrial, requieren de grandes cantidades de energía para poder funcionar. El gobierno de Trump está enfocado en fortalecer la producción de energías a bajo costo eliminando todas las restricciones a las industrias fósiles y productoras de gases de efecto invernadero, a pesar de las graves consecuencias para el desarrollo del cambio climático y el calentamiento global. En ese sentido, Trump estaría desalentando los esfuerzos para el desarrollo de energías verdes que había impuesto la administración Biden, con la ley IRA, que financiaba la producción de la electromovilidad y otras tecnologías sustentables.
Pero lo sustancial de la nueva orientación del gobierno de Estados Unidos, es la toma de conciencia cada vez mayor de la importancia de la producción y la innovación nacional, tanto para fortalecer la seguridad estratégica como para fomentar el empleo con valor agregado que fortalezca la productividad. En ese aspecto, China ha avanzado fuertemente en las últimas décadas hasta convertirse en un serio contrincante en la disputa por el predominio mundial en la frontera tecnológica.
Se intensifican las movilizaciones opositoras a Erdogan en Turquía.
El domingo pasado se desplegaron grandes movilizaciones en más de 40 de las 81 provincias de Turquía, en rechazo a la detención del principal líder de la oposición al presidente Recep Tayyip Erdogan. Se trata del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que revalidó su mandato en 2024 luego de haber desbancado al partido de Erdogan en 2019. Imamoglu, perteneciente al Partido Republicano del Pueblo (CHP, de extracción socialdemócrata), acusa al gobierno de persecución política para impedir que participe en las próximas elecciones generales, que están estipuladas para el 2028 pero que podrían adelantarse a causa de la crisis política que vive el país. En ese marco, las encuestas dan una amplia ventaja al líder que logró derrotar al Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) luego de más de 20 años de hegemonía en Estambul. El año pasado, en las elecciones municipales fueron varias las gobernaciones y alcaldías que ganó la oposición al AKP, de ascendencia islamita y conservadora, dándole un duro golpe al gobierno de Erdogan, que había ganado la presidencial en segunda vuelta en 2023.
Frente a este avance de la oposición, se ha iniciado una serie de procesos judiciales por parte del poder judicial, acusando a alcaldes opositores de haber cometido actos de corrupción y de haber colaborado con organizaciones “terroristas” vinculadas a la causa de las minorías kurdas. En esas ocasiones el procedimiento era el de destituir a los alcaldes y reemplazarlos por interventores del gobierno nacional. Pero en el caso del gobernador de Estambul, Ekrem Imamoglu, el caso cobró una fuerte notoriedad al desplegarse justo cuando el Partido Republicano del Pueblo estaba convocando a elecciones internas para el domingo, con el fin de elegirlo como el contrincante partidario de Erdogan. La maniobra para proscribirlo de las elecciones estuvo dada por el proceso por corrupción, connivencia con el terrorismo y con la suspensión de su título universitario, que por la Constitución es condición necesaria para acceder a la presidencia.
El rechazo hacia esta detención fue particularmente masivo en la población juvenil, que habitualmente está poco politizada salvo en el segmento de los estudiantes universitarios. En efecto, la Universidad de Estambul fue uno de los focos centrales de la protesta que se dispersó hacia toda la ciudad y a una gran cantidad de centros urbanos, desatando una represión y detenciones masivas por parte del gobierno nacional.

La convulsión política generó un impacto fuertemente negativo en la bolsa de Estambul, que bajó un 16% en la semana, y contribuyó a depreciar a la libra turca, generando mayores problemas económicos. La Unión Europea también salió a cuestionar al gobierno, afirmando que si Ankara quiere entrar en la Unión Europea deberá avanzar en ofrecer garantías democráticas para el establecimiento transparente en las elecciones. A todo ello se suma la cuestión de las minorías kurdas, que en varias regiones del país tienen un peso determinante. La situación en Turquía tiene efectos geopolíticos de peso ya que como país euroasiático mantiene un equilibrio entre las instituciones occidentales (como la OTAN, de la que es miembro, y la Unión Europea, de la que ha manifestado su voluntad de adhesión) y los países emergentes de Asia como la Federación Rusa, los países árabes e islámicos. Este equilibrio puede ser trastocado por la convulsión política y un eventual cambio de régimen.
Polarización y denuncias cruzadas en el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González
El domingo 23 de marzo se inició la campaña por la segunda vuelta presidencial en Ecuador, con el debate entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata por el correísmo, Luisa González. Ambos candidatos se enfrentaron en un debate sobre temas como educación, asistencia social, salud, seguridad, economía y corrupción. La elección está muy polarizada ya que en primera vuelta el actual presidente se ha impuesto por apenas 20 mil votos a su contrincante del correísmo. El domingo 13 de abril, los más de 13 millones de ecuatorianos habilitados elegirán al nuevo presidente por el mandato 2025-2029, en un clima de violencia inusitado, que este año se traduce en el más sangriento de la historia del país, con un promedio de una muerte por hora.
A la violencia en las calles le siguió la violencia simbólica en el debate, donde no hubo lugar para demasiadas propuestas ya que primaron las acusaciones cruzadas, y ataques personales y misóginos por parte del actual presidente hacia su contrincante. Entre los puntos salientes del debate, Luisa González denunció que el actual gobierno alentó el tráfico de drogas al eliminar el tope máximo establecido para uso personal, que genera ambigüedad entre la problemática del consumo problemático y la comercialización que sí debe estar penalizada. La candidata además cuestionó la deserción escolar que afecta a miles de estudiantes y la violencia en las escuelas que llevaron a la muerte a más de una centena de niños. Mientras tanto, Noboa hizo el foco en denunciar que un eventual gobierno de González llevaría a la desdolarización del país, generando una devaluación que encarecería los productos importados. La candidata Revolución Ciudadana desmintió esa acusación afirmándose en la experiencia de gobierno de Rafael Correa, que mantuvo el esquema de dolarización que el país lleva adelante desde el 2002.

Por otro lado, González retrucó con el ataque a Noboa por no haber tomado licencia para iniciar la campaña electoral, algo que la Constitución ecuatoriana exige a los mandatarios que quieren reelegir sus cargos. En efecto, el presidente ecuatoriano está en problemas en este punto, ya que mantiene un enfrentamiento con la vicepresidenta, Verónica Abad, que lo acusó por haber ejercido violencia institucional hacia su figura. En este contexto el presidente Daniel Noboa ha mantenido una posición ambigua para no cederle la primera magistratura durante la campaña.
En este contexto de polarización y confrontaciones se disputará durante las próximas dos semanas una campaña electoral en un país que ha sido colonizado crecientemente por bandas criminales ligadas al narcotráfico, que han perpetrado asesinatos y crecientes hechos de violencia política en los últimos años.
CFK analizó el escenario internacional y realizó duras críticas a la deuda con el FMI
La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner realizó una intervención en el Congreso Nacional Educativo analizando el contexto internacional y realizando una fuerte crítica a un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El encuentro se dio la misma semana en que la cámara de diputados aprobó el inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei que pretende habilitar un acuerdo con el FMI en el que no se conocen ni el monto, ni los intereses ni las condiciones de repago del mismo, en lo que CFK definió como un virtual “cheque en blanco”. De allí la crítica a la política económica al gobierno de Javier Milei, que a pesar del brutal ajuste “con la motosierra” tuvo que caer en el FMI como prestamista de última instancia “como rueda de auxilio” porque su modelo “pinchó”. Como ya anunció en otras intervenciones, esto se debió no a la emisión monetaria, sino a la falta de dólares que requieren los modelos de valorización financiera como los que aplica Milei.
La aparición de la ex presidenta se dio también en el marco de la decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibirle la entrada al país junto a sus familiares y otros funcionarios de su gobierno. Esta sanción hacia la principal referencia de oposición al gobierno, venía siendo impulsada por el Secretario de Estado Marco Rubio, e intenta fungir como espaldarazo al presidente Javier Milei, quien viene perdiendo su imagen positiva en los últimos meses. El entramado de Lawfare se completó con un rechazo a un pedido de queja frente al amañado juicio por “la causa vialidad” que terminará en manos de la Corte Suprema con la posibilidad de una eventual proscripción de CFK.

Frente a ese contexto la ex presidenta evaluó que Argentina esta asistiendo en un momento de degradación institucional en los tres poderes del Estado, que es la causa política central de la insatisfacción democrática que se cierne en la ciudadanía. En efecto, en el poder ejecutivo, afirma CFK que se asiste a un doble comando donde el presidente Javier Milei afirma que “su jefe” es su hermana Karina, (sospechada de manejar recursos a partir del tráfico de influencias como en el caso más resonante de la criptoestafa de $LIBRA). En cuanto al poder legislativo la denuncia estuvo dada por el papel de los legisladores de partidos de la oposición al gobierno, y de algunos propios electos bajo el sello del peronismo, que votan las leyes del ejecutivo bajo un sospechoso manto de corrupción y dádivas como las que se investiga al ex senador Edgardo Kueider. Por último, el poder judicial que tiene en la Corte Suprema a 3 de 4 miembros que han aceptado entrar en el cuerpo bajo decretos de Necesidad y Urgencia, sin pasar por su designación por la cámara de senadores.
La titular del PJ relacionó esta degradación institucional con la teoría del cuarto giro de Neil Howe William Strauss, que conceptualizan el desarrollo de la historia de manera cíclica. En ese aspecto, la relación de Estados Unidos con Argentina estaría volviendo a un nuevo clivaje para enfrentar a los gobiernos nacional populares, en una reedición de la injerencia que el embajador Spruille Braden estableció junto con la Unión democrática frente al gobierno popular del Juan Domingo Perón.
Federico Montero es docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y analista político especializado en política internacional. Profesor de Política Latinoamericana (UBA) y de Estado, Sociedad y Universidad (UNA). Director del Observatorio del Sur Global.